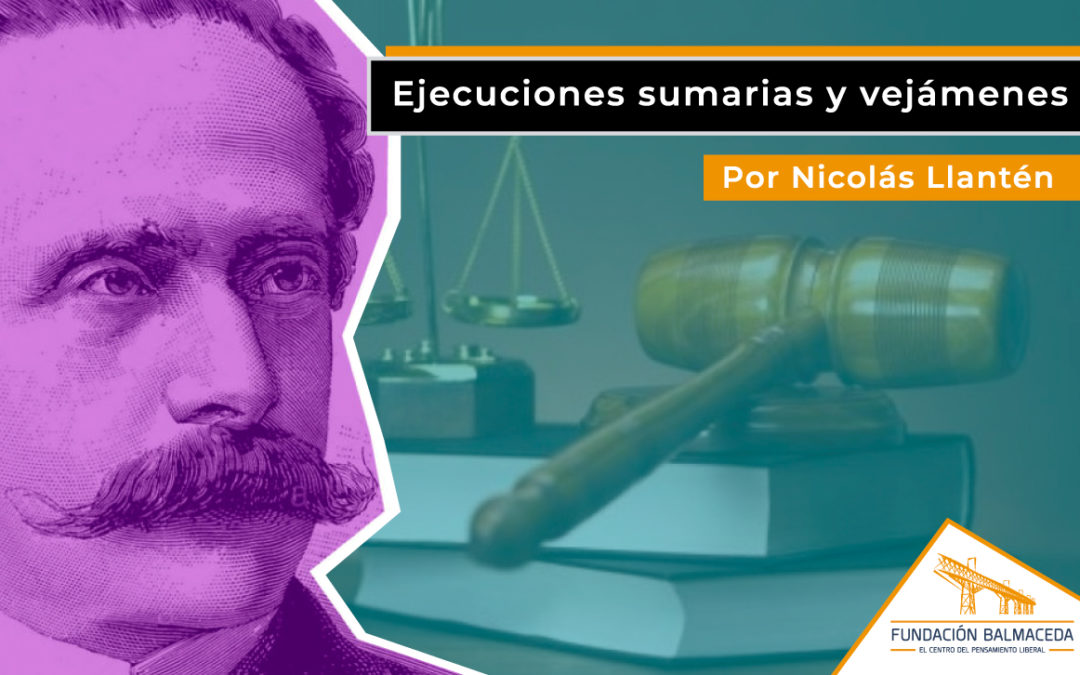Hasta los primeros días de septiembre de 1891, la ciudad de Santiago se vio sumida en un caos profundo. Los saqueos, incendios y destrucción promovidos por los partidarios del Congreso estaban pervirtiendo completamente el más mínimo orden institucional. Como habíamos visto previamente, Baquedano y el control de sus fuerzas podían hacer para calmar la ola de agravios que imperaban. El ingreso de las tropas revolucionarias a inicio de mes pudo frenar los saqueos. La imposición del orden se llevó a cabo a sangre y fuego, se impuso una disciplina marcial en la ciudad y los castigos como los azotes, que desde hacía un tiempo se habían prohibido de aplicar, volvieron a ponerse en práctica en algunos lugares en donde la fuerza policial, al parecer se encontraba totalmente rebasada, con gran escándalo para la opinión pública de la época.
Sin embargo, esto sería poco en comparación con las acciones del 4 al 6 de septiembre. Con la instalación de los rebeldes en la Moneda, tomaron inmediatamente las acciones sumarias más vehementes. Fusilamientos, cárcel, castigos físicos, confiscaciones de bienes entre otro tipo de vejámenes fueron realizados con total impunidad por parte de los rebeldes, quiénes cooptaron el aparato del poder judicial y lo pusieron a su entera ansia revanchista. Así nos lo relata el propio presidente Balmaceda, el cual desde su pequeño cobijo en la Legación argentina, contemplaba dichos acontecimientos:
Saqueadas las propiedades urbanas y agrícolas de los partidarios del Gobierno; presos, prófugos o perseguidos todos los funcionarios públicos, substituido el Poder Judicial existente por el de los amigos o partidarios de la revolución; procesados todos los jefes y oficiales del ejército que sirvió al Gobierno constituido; lanzados todos a la justicia, como reos comunes, para responder con sus bienes y sus personas de los actos de la administración, como si no hubiera existido gobierno de derecho ni de hecho; sin defensa posible; sin amparo en la constitución y las leyes, porque impera ahora, con más fuerzas que antes, el régimen arbitrario de la revolución, hemos llegado, después de concluida la contienda y pacificado el país, a un régimen de proscripción que, para encontrarle paralelo, es necesario retroceder muchos siglos, remontarse hasta otros hombres y otras edades.
Entre los más violentos perseguidores del día, figuran políticos de diversos partidos y a los cuales les colmé de honores, exalté y serví con entusiasmo. No me sorprende esta inconsecuencia ni la inconstancia de los hombres.
Tal fue el descaro de los conspiradores hacia la figura del presidente, que le ultimaron rendición total y que debía ser juzgado por los tribunales competentes, con el objetivo de ser debidamente sentenciado. Más el presidente, apelando al sentido común y a la total pérdida del Estado de Derecho que existe en el país, se niega a entregarse. Exige un juicio justo, como cualquier ciudadano. Así lo expresaba el presidente en sus cartas a sus amigos:
Si se rompe la igualdad de la justicia en la aplicación de las leyes chilenas, ya que se pretende aplicarlas únicamente a los vencidos, se habrá constituido la dictadura política y judicial más tremenda, porque sólo imperará como ley suprema la que proceda de la voluntad del vencedor. (…) Sólo cuando se ve y se palpa el furor a que se entregan los vencedores en las guerras civiles, se comprende por qué en otros tiempos los vencidos políticos, aún cuando hubieran sido los más insignes servidores del Estado, concluían por precipitarse sobre sus propias espadas.
El presidente, puesto en tan terribles tribulaciones, sin embargo, seguía buscando apelar al respeto a las leyes y a mantener cierto orden constitucional, a pesar de la derrota del gobierno. Pero, los contendientes estaban muy lejos de querer “pasar página simplemente” y con tales acciones buscaban justificar su ferviente acometida. Ante tal tozudez, al presidente ya no le quedaba mayor posibilidad: lo que vendría sería, sin duda, la decisión más difícil, pero sin duda más digna y valiente que podría haber tomado, pero eso, lo analizaremos otro día.
Para saber más:
- Barros, O. M (1942) Recuerdos de mi vida. Santiago: Orbe.
- Dina Escobar y Jorge Ivulic. “Las cartas póstumas de Balmaceda en el centenario de una crisis”. En Dimensión Histórica de Chile. n° 8. 1991. p. 83-102.
- Ortega, L (1993) La Guerra Civil de 1891: 100 años hoy. Santiago: Universidad de Santiago.
- Rodríguez, M., E., (1899) Últimos días de la administración Balmaceda Santiago: Imprenta y librería del centro editorial La Prensa